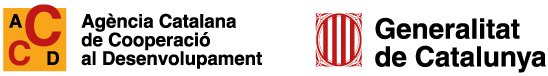El 18 de octubre de 1995, el documento Pour l’économie solidaire ( por la economía solidaria) fue publicado en el diario nacional francés Le Monde.
Aquella mañana del 18 de octubre, yo estaba en Francia en una misión de colaboración Francia-Quebec en el ámbito del empleo. Antes de subir al tren (o al metro), compré la edición del día. Me llevé una grata sorpresa al ver ese texto.
Para mí, era la primera vez que leía un texto sobre economía solidaria. Al leerlo, comprendí que coincidía con mi visión, y con la de muchos otres actores que conocía, tanto en Quebec como en Francia. Conocía a algunas de las personas u organizaciones firmantes.
Es muy probable que esta haya sido la primera vez que el concepto de economía solidaria se publicaba en un gran diario nacional, ya sea en Francia o en otro país.
Dado que se trata de un documento muy importante que marca los orígenes de la economía solidaria —de la cual una parte del movimiento de la Economía Social y Solidaria se reivindica—, resulta pertinente volver a publicar este texto, acompañado de su traducción al inglés y al español.
Como la copia que tenía provenía de un microfilm (había perdido el original), esta versión ha sido transcrita en formato documento para facilitar su traducción, la elaboración de extractos, etc.
Yvon Poirier
RIPESS
Original

Por la economía solidaria
Publicado en Le Monde, 18 de octubre de 1995
La referencia a la economía solidaria se está extendiendo en los discursos.Estamos directamente implicados en este fenómeno como miembros de redes que, a pesar de su heterogeneidad, nos parecen formar parte de esta perspectiva de economía solidaria. En nuestras acciones, nos enfrentamos concretamente a los problemas que estas redes plantean y a los avances que permiten, a través de la creación y funcionamiento de colectivos de niñes-familias-profesionales para la acogida de la primera infancia, de espacios de expresión y actividades artísticas, de restaurantes multiculturales de barrio, de asociaciones vecinales, y de múltiples empresas y servicios solidarios en diversos sectores de actividad. Todos los logros que emanan de estas redes, que han surgido en los últimos veinte años, representan hoy en día decenas de miles de personas empleadas y voluntarias. La difusión progresiva del concepto de economía solidaria nos alegra porque contribuye a dar a conocer miles de experiencias cuya acción es poco publicitada. Pero este entusiasmo tiene el precio de la confusión: puede tener graves consecuencias si se mantiene la ambigüedad de un enfoque que, para nosotres, se refiere a una elección de modelo de sociedad.
La economía solidaria es, ante todo, el rechazo a considerar que la única solución sería permitir que prospere una economía de mercado liberada del máximo de restricciones, ampliando al mismo tiempo —para curar las heridas— el campo de las acciones sociales correctivas.
En otras palabras, la economía solidaria no debería ser simplemente revestida con un vocabulario más digno para referirse a las medidas de tratamiento social del desempleo que se han utilizado masivamente en los últimos años (recordemos que en 1994 había más de 600.000 contratos de empleo-solidaridad), ni a las medidas destinadas a ocupar a personas que se declararían no empleables en una economía llamada “normal”. Tampoco debería confundirse la economía solidaria con otras formas de economía dentro de una especie de sector cajón de sastre que legitimaría el estallido de la «condición salarial»: ya sea con la economía caritativa —que tiende a sustituir el derecho por la compasión—, llevándonos más de un siglo atrás, cuando la filantropía pretendía aliviar la miseria moralizando a las personas empobrecidas— , o con la economía de inserción, cuando esta se concibe únicamente como herramienta de transición y pasarela hacia la economía de mercado, constituyéndose de hecho en un sector autónomo; o la economía informal, que apenas permite la supervivencia de las personas más desfavorecidas sin ofrecerles la posibilidad de reinsertarse en la vida ciudadana. En resumen, la economía solidaria no puede en ningún caso constituir una «economía escoba » a quienes han sido excluidos por la lógica de la competitividad. conomía, la empresa; y al ámbito social, el compartir. El propósito de este texto es, por tanto, proponer una definición de la economía solidaria capaz de capitalizar sus logros y especificar sus desafíos. De hecho, nos parece que la reflexión sobre las prácticas es la única forma de llegar a una concepción relevante de la economía solidaria, que evite que aparezca como una expresión trivializada, generando un entusiasmo pasajero y rápidamente sustituido por otra moda igual de efímera.
Características comunes
Las iniciativas de economía solidaria son muy diversas, impulsadas por actores de diferentes orígenes socioprofesionales, pero sin embargo tienen características convergentes:
Las personas se asocian libremente para llevar a cabo acciones conjuntas que contribuyan a la creación de actividades económicas y puestos de trabajo, al tiempo que refuerzan la cohesión social. El impulso emprendedor de quienes las promueven no se explica por la expectativa de retorno financiero, sino por la búsqueda de nuevas relaciones de solidaridad cualitativa a través de las actividades realizadas;
Las actividades económicas creadas no pueden prosperar ni en un marco de “liberalismo absoluto” ni en el de una “economía administrada”. De hecho, los casos de éxito demuestran que son sostenibles y se consolidan en buenas condiciones cuando se basan en una combinación equilibrada de diferentes recursos (recursos mercantiles obtenidos por la venta de productos, recursos no mercantiles procedentes de la redistribución, recursos monetarios derivados de contribuciones voluntarias), y cuando logran establecer una complementariedad entre empresas profesionalizadas y formas de compromiso voluntario. Estas realizaciones tienen un alcance que va más allá de la mera creación de empleo: representan una recomposición entre las esferas económica, social y política;
En el plano económico, sugieren un enfoque «plural». Al promover la hibridación de economías mercantiles y no mercantiles, monetarias y no monetarias, estas iniciativas se oponen a la lógica unidimensional dominante que conduce a compartimentar los distintos registros de la economía. Su código ético los compromete a rechazar el uso sistemático de estatus intermedios o la banalización del empleo doméstico, sinónimo de “trabajos precarios”. Su creatividad las impulsa a estructurar las actividades en un marco colectivo organizado para garantizar la calidad de los servicios y empleos;
En el plano social, estas iniciativas permiten la producción de solidaridad de proximidad, voluntaria y elegida. Tienen la virtud de activar redes especialmente valiosas en un mundo donde se multiplican los fenómenos de aislamiento, anomia, retraimiento o repliegue identitario. Por ello, escapan a un modelo comunitario bajo tutela de tradiciones y costumbres que imponen formas de solidaridad. Al contrario, se basan en una solidaridad comprometida y libremente elegida, donde las relaciones personales van de la mano con la igualdad de les participantes en la acción colectiva;
En el plano político, contribuyen a hacer la democracia más viva, buscando la expresión y participación de cada persona, sea cual sea su estatus (asalariada, voluntaria, usuaria, etc.). Esto no se opone a la ciudadanía delegada y representativa, sino que la refuerza. La dimensión política de la economía solidaria, a menudo olvidada, no es la menos importante. Estas iniciativas constituyen “espacios públicos” locales, es decir, lugares donde las personas pueden expresarse, debatir, decidir, elaborar e implementar proyectos económicos en respuesta a los problemas concretos que enfrentan. En este sentido, se puede hablar de una contribución al vínculo civil, a la sociabilidad democrática y a la ciudadanía cotidiana.
Así, en un momento en que la dinámica del mercado ya no es suficiente para proporcionar trabajo para todes, las iniciativas de la economía solidaria permiten hacer la esfera económica más accesible y “reinsertarla” en la vida social, evitando tanto la solución de un sector “ocupacional” para desempleados como la creación de empleos a toda costa en un sector donde el criterio de utilidad social se definiría centralmente, con el riesgo de arbitrariedad que ello implica. La utilidad social de las actividades o puestos de trabajo creados se valida y legitima mediante un verdadero debate local que involucra a todes les actores. La economía solidaria puede contribuir a formar una de las componentes de la economía moderna. Este es uno de los caminos posibles de la modernidad: la reconstrucción de espacios vividos y públicos, y de solidaridad en torno a la elección de actividades económicas basadas en la pluralidad de registros económicos.
LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO
Se multiplican los llamados a reformular las políticas sociales y de empleo. Las políticas emblemáticas de los años 80, ya sea en el ámbito urbano o de la inserción, buscan un nuevo impulso. Sin embargo, los bloqueos persisten. Por un lado, la cuestión del empleo sigue pensándose de forma aislada, sin articularse con la reconstrucción del vínculo social y político. Por otro lado, aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de renovar las políticas, faltan métodos adecuados.
De hecho, no logramos salir de una situación estancada: por un lado, programas descendentes dirigidos a públicos objetivo que se implementan de manera uniforme sin importar los territorios; por otro lado, proyectos locales de actividades que, al ser considerados como intentos singulares y no productivos, no reciben reconocimiento institucional. Esta división resulta estéril: los grandes programas tienen un alto coste financiero y generan efectos conocidos de oportunidad y sustitución, mientras que los proyectos arraigados en la realidad no reciben el apoyo adecuado porque su voluntad de autonomía genera desconfianza entre les financiadores y sus características no encajan en las “casillas administrativas” definidas a nivel nacional. La lógica de programa y la lógica de proyecto suelen estar enfrentadas. Nuestra convicción es que, ante los problemas que enfrenta nuestro país, es hora de poner fin a este desperdicio.
Si las iniciativas de la economía solidaria han logrado consolidarse en las últimas dos o tres décadas a pesar de un contexto desfavorable, es porque portan una dinámica colectiva, modos de organización inéditos y propuestas innovadoras. Ahora deben agruparse para explicitar, poner en sinergia y amplificar sus respectivos avances. Es necesario encontrar nuevos modos de acción colectiva que no se basen únicamente en la acción política, sino en un nuevo pacto social que fomente la cooperación entre los poderes públicos y la sociedad civil. El rediseño de la intervención del Estado social y la afirmación del carácter colectivo de los proyectos van de la mano.
En esta perspectiva, resulta urgente encontrar formas de reconocimiento para las iniciativas y redes de economía solidaria que, por un lado, preserven su autonomía —garantía de su productividad— y, por otro, reciban un apoyo acorde con su contribución a la cohesión social y a la creación de empleo. Este texto es la primera expresión colectiva surgida de diversos colectivos que desean dotarse de medios para una voz pública respetuosa de su identidad.
Por ello, hacemos un llamado a les actores que se reconocen en la economía solidaria a encontrarse, a dialogar para conocerse mejor y para desarrollar, a partir de los logros y obstáculos enfrentados, propuestas que puedan ser presentadas a las autoridades públicas.
Este llamado está firmado por: Josette Combes, Solange Passaris (Accep); Colectivo Niñes-Padres-Profesionales (Acepp); Madeleine Hersent (ADEL); Actividades multiculturales desarrolladas por mujeres; Agostino Burrini (ADSP); Relevo local, región de Borgoña; Jean Fregnac; Guy Michel; Yvon Trémel, primer vicepresidente del consejo general de la Côte d’Armor; ADSP; Red de Asistencia para el Desarrollo de Servicios Comunitarios; Annie Berger, Asociación Regional para el Desarrollo de la Economía Solidaria de Baja Normandía; France Joubert (CFDT), secretaria general regional de Poitou-Charentes; Charles Bouzols (Cnrlq), asociaciones vecinales; Jacques Gautrat, consejo de Le Flamboyance, meseta de Picardía; Bernard Eme; Jean-Louis Laville (Crida), Red de Desarrollo de Futuros Comunitarios, Christian Tyrgat (Giepp); red de empresas solidarias en la región Norte, Bruno Collin (Opal); estructuras de práctica y difusión artística; Jacques Archimbaud, red de economía alternativa y solidaria; Françoise Giret, Colectivo de padres e hijes de Poitou-Charentes (Gicep).