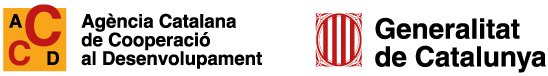By Isabel Alvarez Vispo, URGENCI’s President.
Publicado originalmente, en inglés, en la página web de Urgenci.
Cuando viajas muy lejos, hasta Sri Lanka, esperas encontrar paisajes, personas, culturas, en definitiva, una parte del mundo muy diferente a tu vida cotidiana. Y, efectivamente, los encuentras: temperaturas y humedad que nunca antes habías experimentado, una cultura y unas sonrisas muy diferentes a las nuestras, o un país altamente militarizado que nos muestra una vida cotidiana con códigos y escenarios muy diferentes a los nuestros. Sin embargo, es sorprendente (o quizás no tanto) cómo, cuando observas lugares como las zonas rurales, la opresión que sufren e incluso las formas en que la afrontan, las distancias no son tan grandes. Y esa fue la experiencia en Chandana Pokuna.
Chandana Pokuna es un pueblo del norte del país, cerca del lago Minneriya, con un paisaje caracterizado por huertos y arrozales, donde conviven elefantes, vacas y monos. Los habitantes de este pueblo son en su mayoría pequeños agricultores a los que cada vez les resulta más difícil sobrevivir debido a las presiones del mercado, el cambio climático y la crisis de la deuda del país, que ha llevado al gobierno a aplicar políticas de austeridad que han cortado cualquier ayuda que pudieran recibir. En este contexto, se han convertido en el blanco de empresas que llegan a su comunidad ofreciendo una solución estrella: las microfinanzas.
Desde hace décadas, los microcréditos se promueven como una forma de que las comunidades más vulnerables accedan a la liquidez, especialmente las mujeres, porque sabemos que cuando se habla de micro, siempre se dirige específicamente a nosotras. La teoría es proporcionar pequeños préstamos para permitir la inversión y el desarrollo de iniciativas. Como sabemos, estas teorías pueden ser buenas hasta que el mercado y el capitalismo patriarcal (perdón por la redundancia) se apoderan de ellas. En 2002, escuché a una mujer muy experimentada en la India denunciar el microcrédito como una forma de extorsionar a las mujeres de las comunidades más vulnerables de ese país, e incluso cómo el microcrédito se utilizaba como herramienta para controlar los cuerpos de las mujeres, exigiéndoles que, para poder acceder a él, aceptaran ser esterilizadas. Es importante saber todo esto porque muchas de estas iniciativas están financiadas por países europeos como parte de sus políticas de cooperación internacional y se venden como el camino a seguir para empoderar a las mujeres en sus comunidades.
En el caso de Sri Lanka, la fórmula consiste en que las empresas acuden a las comunidades ofreciendo microcréditos. Para ello, lo primero que hacen es pedir a las mujeres líderes de la aldea que formen un pequeño grupo, al que convencen de que su oferta es la mejor manera de resolver sus problemas.
A partir de ahí, se les instruye para que corran la voz: pequeños préstamos, pequeñas cuotas, todo fácil. Con este enfoque, miles y miles de mujeres han caído en la trampa, porque lejos de ser la solución, el crédito se convierte en una enorme carga, con tipos de interés muy elevados, lo que en este caso ha llevado al suicidio de más de 200 mujeres, según cifras oficiales, y a que un gran número de ellas tengan graves problemas de salud mental. Durante nuestra visita, nos dijeron que no hay cifras oficiales sobre el número de personas que viven bajo la extorsión del microcrédito debido a la vergüenza que supone para muchas familias darse cuenta de que han caído en la trampa, pero que hay miles y miles de ellas.
Es en este contexto que un grupo de mujeres decidió empezar a organizarse y rebelarse contra esta extorsión. En Chandana Pokuna, las mujeres comenzaron a reunirse y a buscar formas de mantenerse y darles un respiro de la carga que supone ser beneficiarias de estos microcréditos. Lo primero que deciden hacer es iniciar una huelga colectiva de pagos porque creen que han sido estafadas. Al mismo tiempo, se organizan y piensan juntas en formas no solo de ayudarse a sí mismas, sino también de evitar que otras personas caigan en la misma situación.
Basándose en esto, decidieron que necesitaban un espacio propio que les proporcionara liquidez, y comenzaron a construir una pequeña comunidad en la que los miembros deben aportar 100 rupias al mes y también pueden aportar parte de su cosecha. Esa cosecha se vende colectivamente y los beneficios se distribuyen entre las mujeres agricultoras y el colectivo para generar un fondo. También se organizan para cocinar sus productos para diferentes eventos y así obtener ingresos adicionales, que se distribuyen entre quienes contribuyen con productos y mano de obra y el propio colectivo. De esta manera, se crea un espacio comunitario y autogestionado en el que, paso a paso, están construyendo un lugar donde se sienten libres. Todavía hay muchos, muchos problemas, pero es un espacio en el que han encontrado apoyo mutuo. (Como dice su lema, despacio y poco a poco).

Además, han añadido a su objetivo de liberarse de la opresión monetaria el de mejorar su salud y cuidar la tierra eliminando los agroquímicos de sus granjas. El uso de agroquímicos es un problema muy importante en la zona, hasta el punto de que no hay agua potable debido a la contaminación que causan. En este caso, el grupo ha comenzado a experimentar en sus granjas con la sustitución de insumos y la incorporación de técnicas más agroecológicas. Para ello, organizan pequeños campos de prueba en sus granjas donde cultivan utilizando diferentes técnicas e insumos (humus, diversos preparados, supercompost y también productos químicos). Cada granja registra tanto los insumos utilizados como la cosecha obtenida para verificar las diferencias. En resumen, esta comunidad está construyendo una transición agroecológica apoyada por la comunidad, ya que este colectivo no solo incluye a agricultores, sino también a otras personas que no cultivan la tierra y hacen contribuciones para mantenerla.
Cuando escuchas esta historia, además de emocionarte por estas mujeres, te das cuenta de que, estemos cerca o lejos, las respuestas a este capitalismo heteropatriarcal que nos asfixia a todos (aunque a unos más que a otros) pasan necesariamente por construir espacios comunitarios de apoyo y también de autodefensa.
Porque esta iniciativa no es solo un espacio cooperativo para obtener financiación, es un espacio seguro, un espacio que cuida, defiende y sostiene la vida frente a un sistema perverso que solo busca aumentar los beneficios a costa de crear dependencias que erosionan la vida y la biodiversidad. A miles de kilómetros de casa, nos hemos dado cuenta de que la respuesta está en avanzar juntos, empezando poco a poco y avanzando lentamente, para que poco a poco podamos llegar muy lejos.
©️ Fotos por Nyeleni Global Forum.